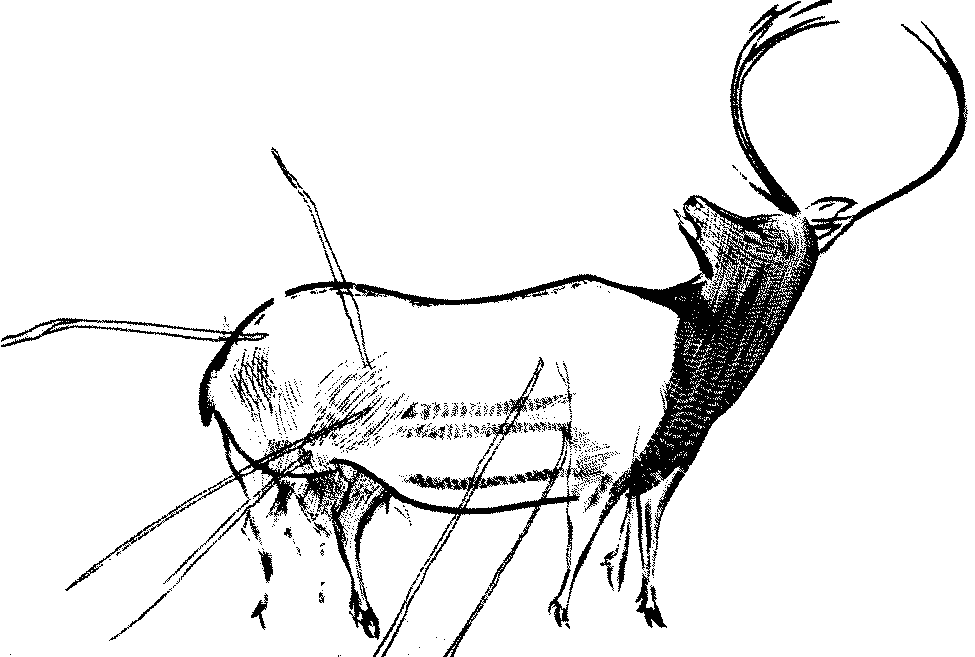S'acosta una de les nits més macabres i espectrals, la del 31 d'octubre, i
des de l'ANDANA volem desitjar-vos un terrorífic pont de Tots Sants. Per aquest
motiu, us oferim aquesta inquietant història de Carlos Tortosa Micó, un alumne del nostre
institut que està cursant enguany 2n de Batxillerat Científic.
S'acosta una de les nits més macabres i espectrals, la del 31 d'octubre, i
des de l'ANDANA volem desitjar-vos un terrorífic pont de Tots Sants. Per aquest
motiu, us oferim aquesta inquietant història de Carlos Tortosa Micó, un alumne del nostre
institut que està cursant enguany 2n de Batxillerat Científic.
Una lápida para todos
Álvaro cumplía con
sus deberes en un bosque, en un antiguo valle aislado. No era alguien a quien
le gustara trabajar con otras personas, así que llegado el momento decidió
ejercer como guardabosque. Ya que era un trabajo muy dedicado y constante, se
instaló en una cabaña en los alrededores de la densa floresta, de forma que
pudiera llegar rápido a su puesto y estuviera listo si era necesitado.
La modesta cabaña
en la que vivía le salió sorprendentemente bien de precio, entre otras cosas
porque los vecinos más cercanos vivían a bastantes kilómetros y el único rastro
de civilización eran las ruinas de un pueblo, no muy grande, que se encontraba
abandonado en el centro del valle.
Siempre que su
horario se lo permitía, echaba pequeños paseos por las calles de aquel pueblo de escasos y simples edificios que presentaban roturas en cristales y puertas.
Este detalle
contrastaba intensamente con la apacibilidad con la que los musgos y líquenes
invadían y roían los cimientos de los comercios. Álvaro no encontró ninguna
señal o documento donde se mostrara el nombre del pueblo. Había recibido la
localización de su casa con las coordenadas geográficas que le envió la
inmobiliaria.
Un día, en una de
sus muchas excursiones, se encontró de frente con la que parecía ser la iglesia
del pueblo. Era una muy básica y humilde, con un campanario que servía a un
propósito meramente funcional. Álvaro ya se había acostumbrado al estado
maltrecho de puertas y ventanas en aquel valle, pero aquel templo destacaba.
Por las bisagras de
los lados, debió de ser una puerta robusta y muy pesada. Además, en el interior
había tres pestillos gigantescos que seguramente eran capaces de mantener la
puerta perfectamente sellada bajo cualquier circunstancia.
 Se habría
jugado la cabeza a que una puerta así habría parado el choque de un coche sin
astillarse siquiera. Por eso le entró un escalofrío al ver que la puerta había
sido arrancada de cuajo de su sitio, dejando la piedra de las paredes crujida
por la compresión de un movimiento que debió de ser titánico. Su experiencia en
muescas y marcas le indicó que la tarea fue realizada sorprendentemente rápido,
y posiblemente de forma muy violenta. Como cuando los osos mataban de un solo
zarpazo a los pequeños animales del bosque. ¿Quién o qué posee la fuerza para
hacer eso?
Se habría
jugado la cabeza a que una puerta así habría parado el choque de un coche sin
astillarse siquiera. Por eso le entró un escalofrío al ver que la puerta había
sido arrancada de cuajo de su sitio, dejando la piedra de las paredes crujida
por la compresión de un movimiento que debió de ser titánico. Su experiencia en
muescas y marcas le indicó que la tarea fue realizada sorprendentemente rápido,
y posiblemente de forma muy violenta. Como cuando los osos mataban de un solo
zarpazo a los pequeños animales del bosque. ¿Quién o qué posee la fuerza para
hacer eso?
Se adentró y
observó a su alrededor a medida que el suelo de madera crujía y hacia emanar
columnas de polvo de las rendijas. Las paredes emitían un silencio sepulcral.
Los bancos habían sido salvajemente empujados de pared a pared y los cuadros
habían sido brutalmente desgarrados, incluso aquellos que se encontraban a una
altura considerable.
Detrás del altar de
piedra, un detalle impactante llamaba la atención de Álvaro: una puerta
inmensa, de las características que él había atribuido a la de la iglesia,
tapaba torpemente un agujero, algo así como una madriguera pero de un tamaño
descomunal, que se adentraba en la tierra. En la puerta se distinguían cientos
de marcas talladas, como aquellas que graban los presos en la piedra de sus
celdas para no perder la cuenta de los días.
Las astillas se
doblaban alejándose de las marcas, como horrorizadas por el acto que pudieran
haber presenciado. No era un descubrimiento cualquiera, pensó. No podía
encontrar un animal en su cabeza al que pudiera otorgarle el mérito de tal
catástrofe.
Pero estaba
anocheciendo. El ocre del atardecer comenzaba a poblar las paredes a un ritmo
alarmante. Volvería otro día, cuando tuviera más tiempo.
Esa noche Álvaro
dormía en su cabaña. Se encontraba cómodamente envuelto por sus gruesas mantas,
cuando un grito desesperado, seguramente de un ciervo, desgarró el cielo como
un cuchillo desgarra la tela.
Acudió al lugar del
cual parecía haber provenido el grito, vestido con prisas y cogiendo su mochila
con las herramientas reglamentarias aún colgando del hueco.
Llegó a un claro
diminuto, privado de la luz de la luna por las titánicas secuoyas, y sobre una
piedra descansaba el cuerpo salvajemente mutilado de un ciervo joven. Había
sido una pelea muy breve, con un ganador obvio. Inspeccionándolo, Álvaro se
percató de que, a pesar de las brutales pintas, no le faltaba ningún órgano, a
excepción del corazón. Más terrible aún fue encontrar el rastro de sangre que
delataba la ruta del que seguramente había cometido semejante asesinato.
Cualquiera que hubiera estado allí y hubiera permanecido en silencio podría
haber escuchado el sonido de un terrible agitar de maleza más adelante, algo
así como el terrible estallar de una tormenta lejana. El guardabosque hizo un ademán
tembloroso de coger su pistola mientras caminaba en dirección al pueblo, donde
la sangre le guiaba. La sensación de irrealidad y horrible coincidencia
le invadía mientras inspeccionaba el suelo de la iglesia, donde muy
convenientemente le había guiado el rastro. El rastro era la única novedad
desde que había llegado aquella tarde. Los bancos desplazados, los cuadros
desfigurados…
Apuntó con su
linterna a la puerta, que allí descansaba, y pudo apreciar una nueva marca
sobre ella. Era muchísimo más reciente que las demás, y su trazo abrupto
mostraba nervios, quizá deleite enfermizo en su creación. El calor llegado
repentinamente y los temblores le parecieron inaguantables. Sujetaba su pistola
apuntando a todas partes, acusando a cualquier cosa presente de estar
amenazándole.
Lo que vino a
continuación heló su sangre, y silenció abismalmente cualquier otro sonido del
valle brevemente. Una criatura terrible, de un tamaño superlativo, que el haz
de la linterna apenas abarcaba, con dos cuernos que se retorcían
angustiosamente hacia atrás y ojos vacíos de pupilas, se paraba en la entrada
al templo. Su respiración era más bien un grave gruñido, que hacia vibrar
notoriamente las columnas y paredes.
Álvaro hizo un
esfuerzo abismal, que requirió de toda su voluntad, de ordenar a sus brazos que
apuntaran al demoníaco intruso y dispararan el arma. Pero era inútil, su pelaje
oscuro y denso como el bosque, seguramente tejido de pesadillas, ignoró
semejantes intentos de alejarle de su presa. Y la bestia, emitiendo un grito
infernal, horripilante como un coro de dolor, se abalanzó sobre Álvaro
triunfalmente. Aquel dolor agónico obligaba al guardabosque a gritar con todas
sus fuerzas, suplicando ayuda de cualquiera, quizá incluso del propio bosque
que esperaba inalcanzable fuera. La ayuda llegó, en forma de rápida muerte que
acabó con su sufrir. La bestia, con su nuevo y palpitante juguete en sus manos,
se dirigió hacia el altar a medida que el suelo de madera crujía y hacia emanar
columnas de polvo de las rendijas. Los bancos habían sido salvajemente
empujados de pared a pared y los cuadros habían sido brutalmente desgarrados,
incluso aquellos a gran altura. Detrás del altar se posaba sobre su hogar de
maldad la puerta que llamaron inamovible alguna vez.
¿Quién o qué poseía
fuerza para hacer eso?
La criatura se
regocijó ante la respuesta, a medida que el cuerpo del joven era arrojado a las
profundidades de su madriguera, en la cual descansaban otros muchos cuerpos, y
dejaba deslizar su delicioso corazón a través de su gran esófago. Y con
un gesto elegante y definitivo, grabó con una horripilante garra, larga como un
sable, una nueva marca en la puerta de su hogar a modo de trofeo.
Que nostálgica le
resultaba aquella tarea. Cuánto deseaba el próximo encuentro.
Y por una noche
más, el musgo y los líquenes siguieron consumiendo, lenta e imparablemente, la
existencia del lugar que una vez fue llamado hogar por muchos.